
La Casa Fabiola y los Secretos de la Inquisición
La Casa Fabiola, encajada entre calles nobles y nombres respetables del casco antiguo de Sevilla, no nació como mansión. Nació como trampa.
Era una caja bellamente decorada para encerrar algo que no debía escapar.
A los ojos del siglo XXI, es un museo. A los ojos del siglo XVII, fue un animal quieto, un monstruo de piedra que tragaba hombres, mujeres y secretos. Y aún no ha terminado de digerirlos.
Los turistas de paso la miran con afecto, con esa cortesía que se le da a todo lo que parece antiguo y restaurado. Pero los niños la huelen. Hay quienes, al entrar, se agarran a la falda de sus madres y dicen que no quieren ver los cuadros. Que hay alguien en la escalera que los está mirando, aunque no haya nadie.
Y tienen razón.
I. La Hermana y el Alquimista
El primer dueño conocido de la casa fue un comerciante de especias con una hermana que no hablaba.
Nunca se supo si era muda por nacimiento o por decisión divina, pero la muchacha tenía ojos como carbones mojados y una risa que asustaba a las criadas.
Su hermano se encerraba cada noche en una habitación del sótano —hoy clausurada y oculta tras vitrinas con esculturas del XIX— y mezclaba pócimas, caldos, remedios.
Eso decía él.
Pero los vecinos juraban haber oído almas discutir en lenguas muertas tras los muros.
Una noche, la muchacha bajó a ese sótano. Bajó vestida de blanco, con un candelabro y un gato negro en brazos. No volvió a subir.
El comerciante juró que había huido.
Pero los gatos aún no entran a esa parte del museo.
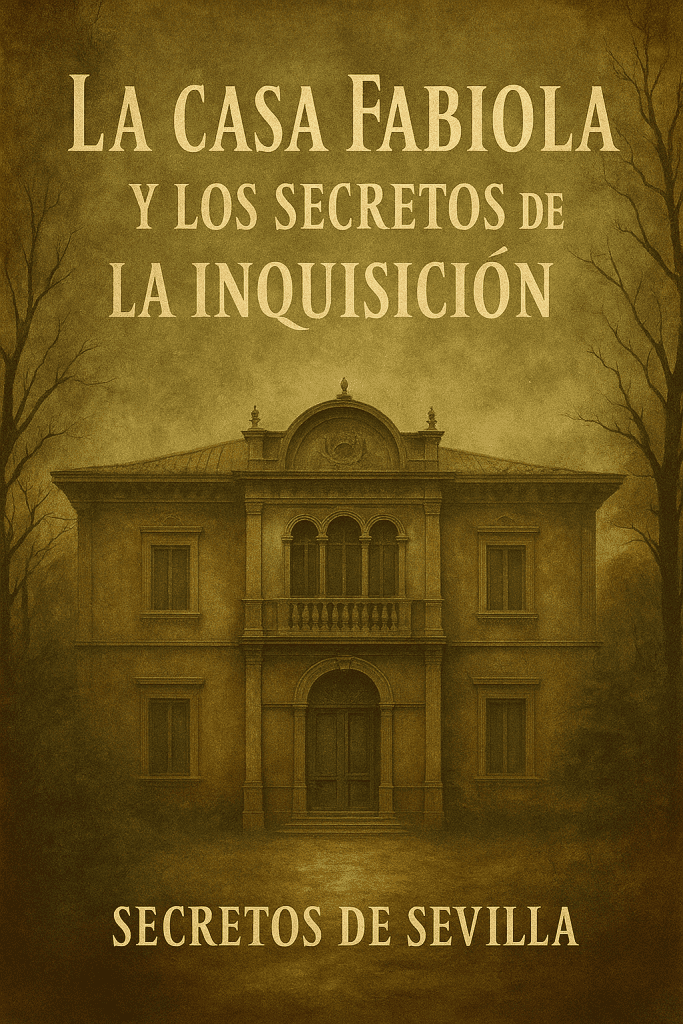
II. Los Cuarenta Días de Fuego
En tiempos de la Inquisición, la casa cambió de manos.
Un noble con apellido impronunciable —de esos que se escriben con siete consonantes seguidas— la compró sin verla, como quien adquiere una deuda con el demonio sin leer la letra pequeña.
No fue el primero ni el último.
Ese hombre se llamaba Don Matías de Zarzalejo, inquisidor menor y beato mayor, temido por los vecinos por su voz hueca y su bastón con empuñadura de calavera.
Según los archivos, Don Matías vivió allí cuarenta días, durante los cuales no se vio entrar ni salir a nadie más.
Al día cuarenta, salieron tres hombres. Uno vomitaba sangre. Otro no paraba de reír. El tercero… no tenía ojos.
Don Matías, en cambio, nunca salió.
Y sin embargo, su sombra aún aparece en el patio trasero cada víspera de San Juan, a la hora exacta del Ángelus.
III. El Cuarto Invisible
Durante las reformas del siglo XX, cuando la casa se convirtió en lo que ahora es el Museo Bellver, los albañiles descubrieron una puerta sin manilla oculta tras un panel.
Al abrirla, encontraron un cuarto de tres metros por tres, sin ventanas, sin oxígeno, y con las paredes forradas de cuero cosido a mano.
Nadie preguntó de qué animal provenía el cuero.
Porque nadie estaba dispuesto a oír la respuesta.
Los restauradores decidieron sellar la habitación, cubrirla con pintura, instalar sobre ella una instalación de Sorolla y un foco de seguridad.
Cada tanto, el sensor de movimiento salta solo.
Y se activa una grabación de gritos...
que el museo asegura no haber instalado jamás.
IV. Los Ecos No Vienen de los Escolares
Lo que más perturba no es el pasado.
Es el presente.
Docentes que acuden con grupos escolares han reportado que las audioguías se distorsionan al pasar por el ala oeste.
Los altavoces escupen frases que no están en el programa:
—"Mírame a los ojos."
—"¿Dónde escondiste las llaves?"
—"No he terminado contigo."
Los técnicos las revisan, las formatean, las reemplazan.
Y sin embargo, las voces regresan.
Una vez, un alumno se quedó solo en la sala de retratos. Lo encontraron una hora después en el baño, abrazado a sí mismo, mudo, con los ojos fijos.
Nunca volvió a hablar de la excursión.

V. No es una Casa. Es una Cicatriz.
Los sevillanos más viejos no entran.
Los taxistas no paran en la puerta.
Hay un párroco en Santa Cruz que jura que no bendecirá esa acera, ni aunque el Papa lo mande.
Y sin embargo, el museo sigue abierto.
La entrada es gratuita.
Los cuadros están perfectamente iluminados.
Los suelos, relucientes.
El aire, perfumado.
Todo está diseñado para el confort del visitante.
Salvo el sótano.
Ese sigue sellado.
O eso dicen.
¿Y tú?
¿Te atreverías a entrar sol@?
¿A pasar por el pasillo central cuando el reloj marca las tres de la tarde —la hora de los ajusticiados?
¿A mirar fijamente el retrato del inquisidor Matías, sabiendo que a veces parpadea?
La Casa Fabiola no es un museo.
Es un pacto.
Y una vez que has escuchado su historia…
Ya no te pertenece el silencio.
Bécquer tiene algo que contarte.
Síguenos en redes






